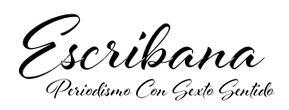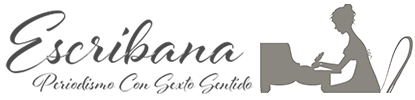A quién le importan las nostalgias si no son suyas
Caminaba en ascenso por la ruta empedrada del parque Macuiltépetl, con la esperanza de llegar a la cima y desde allí, en los vestigios de un volcán que vivió hace 30 mil años, tener la mejor vista de la ciudad de Xalapa. Eso dijeron los promotores de turismo; eso creí.
Era una mañana de febrero y el sol aún no hacía su aparición del todo, en parte por la hora y en parte por la neblina que cubría la mancha urbana ubicada en una hondonada entre cerros, lo que da pie a los largos y estrechos callejones que la atraviesan.
El taxista que me llevó desde el centro de la ciudad hasta la entrada del parque ecológico, me dijo antes de bajar “le recomiendo tomar la ruta larga”.
Después de garabatear mi nombre en el libro de registro (tengo fea letra y a nadie le importa si te llamas Soledad, Dulce o Crisanta) empecé a caminar en ascenso bajo la niebla y la humedad en un entorno verde compuesto por cedros, hayas, fresnos, zarzamoras y arbustos.
Hacía frío, pero nada comparado al frío seco del norte ni al viento que propicia el viaje de las dunas. Hay algo extraño en ello en ese movimiento de la tierra desértica. El polvo se eleva, se desplaza, cruza la carretera, se estaciona por instantes en las hojas de la flora, en las rosas de piedra y luego, vuelve a moverse hasta encontrar el sitio propicio para conformarse como un nuevo montículo que permanecerá allí hasta que el desierto por sí mismo lo decida.
Mientras avanzaba volví a sentir el bombeo del corazón adormilado, ávido de la libertad robada por las obligaciones de persona adulta responsable. Rodeada de árboles no pude evitar recordar las paredes grises de una oficina avejentada, con vidrios rotos y agujeros que recuerdan el último ataque feminista.
La diferencia en aquel sitio era que por los agujeros entraban los rayos tímidos del sol que empezaba a traspasar la niebla, el viento fresco, el olor a hierba, el canto de los gorriones y el sonido propio de los pájaros carpinteros. Allá solo hay polvo y malas vibras que se cuelan por las rendijas.
Los árboles en cambio tienen un significado especial, más allá de sus bondades naturales y el cliché de que “lo verde es vida”, los árboles dan vida y hospedan la necesidad de ella.
Quizá por eso resultó extraordinario que, en un parque vigilado, limpio, cuidado con orgullo por los ciudadanos, apareciera una hilera de fotografías pendiendo de las hojas como adorno de navidad. Pero era febrero y la navidad se había ido. Las fotos allí significaban otra cosa.
Había visto algo similar en el centro de esa misma ciudad y en otras ciudades, en otros parques, en otros árboles, en otros momentos y con otras historias. Fotos de hombres y mujeres arropados por el verde de la vida, la esperanza.
“Son personas desaparecidas en espera de ser encontradas”, me dijo alguien que pasó de largo junto a mí. Así, con esa frase, supe que el norte y el sur son iguales a pesar de la distancia, la geografía, el color de piel o el tono de voz de las personas. Son diferencias superficiales.
La dinámica de la muerte es la misma. México es uno y las vidas igual se pierden en las dunas que en las montañas o entre las olas del mar. En el bosque, en el desierto o en los cañaverales la vulnerabilidad tiene la misma altura.
No importa si es Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz o chihuahua, ni cualquiera de los 32 estados de este país herido por la ignominia. No hay abrazos que detengan a un Ak-47 o a un R-15. No hay palabras que devuelvan a quienes se ausentan de manera forzada.
No hay mito que detenga la violencia cuando el desinterés por la colectividad es mayor al interés individual, a la satisfacción del yo y del soy. No hay camino a la paz cuando los abrazos se dirigen a los delincuentes y los balazos a “los otros”, a los “aspiracionistas”, a los que trabajan y buscan una vida mejor para sus hijos.
No hay mito que detenga esa furia violenta, descontrolada, que ataca donde y como le da la gana, qué más da si después de todo hay permiso, no oficial sí sobreentedido, para hacerlo.
Seguí caminando con los pensamientos bullendo en mi cabeza, con el eco de los más de 100 mil desaparecidos golpeando mis sienes a los que se suman más de 50 mil cuerpos sin identificar en una crisis forense sin precedentes. Hombres, mujeres, niñas, niños. Personas que un día están y al siguiente ya no porque es tal la libertad para apropiarse de vidas ajenas que ya ni siquiera parece un delito.
Hay tanto dolor supurando por las alcantarillas, filtrándose por las grietas de del pavimento roto en una red de carreteras cada vez más arcaica. Hay tanto sufrimiento humedeciendo las paredes viejas con el hongo de la impunidad. Hay tanto miedo enmascarado de sonrisas, temor que se disfraza con máscaras de cotidianidad y un “tengo que seguir viviendo a pesar de todo”.
En la parte última encontré musgo, helechos, flores, tótems, perros, aves y ardillas curiosas deslizándose entre las plantas aromáticas y medicinales. Recordé que apenas unos días antes los mexicanos celebramos el Día de la Constitución, esa que nos garantiza los derechos como ciudadanos y que ahora (una vez más) hay intención de modificarla. ¿Qué habrá detrás de dicha iniciativa? ¿Borrar las garantías individuales? ¿Sofocar las conciencias y volver al hombre masa? ¿Nulificar las ideas para evitar cuestionamientos? ¿Decidir cuándo, cómo y por qué se vive? ¿Volver al oscurantismo?
Miré al deportista que corría jadeante, a la pareja que caminaba tomada de la mano, a la familia que se acomodaba en el área de descanso para comer, al adulto mayor que respondía dudas a los visitantes con su mejor sonrisa.
¿Pensarían ellos también en la Constitución, en los miles de desaparecidos, en otros tantos miles de muertos, en los secuestros y las extorsiones, en los robos, la trata de personas, en los índices delictivos cada vez más altos, en los atracos en las carreteras denunciados por los transportistas, en las caravanas migrantes?
Seguí caminando y me di cuenta que mis cavilaciones eran solo mías. Que al hombre que hablaba de plantas le importaban un pepino mis preguntas, que la yerbabuena es mejor que la manzanilla y que la ruda huele horrible y por ese se le conoce como yerba de zorrillo.
¿A quién le importan las nostalgias si no son suyas?
La subida fue tan rápida como mis músculos lo permitieron. El cuerpo resiente los años, lo daños, los dolores y los desatinos. También los desprecios. Ojalá resintiera de inmediato la vanidad y la mentira; las falacias mañaneras, las horas quietas que preceden a las catástrofes, las decisiones que derivan en políticas fallidas y después en tragedias.
El cuerpo tendría que resentirlo de inmediato para poder deshacerse de ellas en cuanto se perciban.
Me senté en la banca de madera tratando de respirar sin dificultad mientras la ardilla psicópata me observaba con sus ojillos puestos en mi mano ideando la manera de robarme un pistache. Lo puse donde pudiera tomarlo sin problema.
Subí al mirador solo para darme cuenta que el mundo se ve distinto cuando nos abstraemos de la cotidianidad, que dejamos de ser masa cuando nos cuestionamos nuestras acciones y las de los demás, pero que hacerlo tiene un costo.
A través de los binoculares pude observar miles de árboles regalando oxígeno a quienes luego los destruyen. La tala clandestina también es una práctica común en este México diverso y tan igual.
¿Cuántos de ellos acogerían en ese instante los rostros de los desaparecidos?
Desde el punto final del recorrido, en la cima ubicada a más de 1,600 metros sobre el nivel del mar la vista fue espectacular, pero el Cofre de Perote no estaba a la vista, yacía en algún punto bajo la cortina grisácea de la mañana. Tampoco había el cráter volcánico prometido ni Pico de Orizaba que observar, la niebla lo cubría todo.