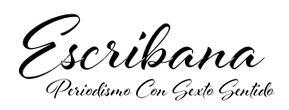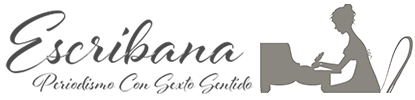La muerte viaja en tren rápido
Escribana
Tenía 6 años la primera vez que subí al ferrocarril Chihuahua al Pacífico en un viaje que me llevó desde las barrancas a las montañas de la sierra tarahumara y de allí a las planicies y el desierto. Hice el mismo recorrido de ida y vuelta en diversas ocasiones porque así eran los requerimientos familiares en ese momento.
El viaje duraba 8 horas o más dependiendo de las incidencias que el largo ciempiés metálico enfrentaba en el duro golpeteo de las ruedas en las vías, que se extendían sobre la tierra como ancianas venas varicosas.
Sin embargo, el trayecto era propicio no solo para la recreación de los sentidos que se engolosinaban con las enormes extensiones de un bosque impenetrable, de hojas oscuras y ríos que serpenteaban entre las rocas casi a la par del tren. El agua fluía en cascadas naturales que tomaban vida durante el verano, la alfombra de musgo se extendía por las laderas desde donde los niños miraban con curiosidad al ferrocarril.
Echar a volar la imaginación era sencillo en un periplo de largo alcance como ese. Persecuciones, escondrijos, cuevas que protegían fantasmas, duendes y brujas que hacían de las suyas en torno a una heroína que conocía las estaciones de memoria.
Chihuahua, Anáhuac, Cuauhtémoc, La Junta, San Juanito Bocoyna, Creel, Divisadero, San Rafael, Bahuichivo, Cerocahui, Cuiteco, Parajes y Témoris; más allá, en un lejano y desconocido Sinaloa, estaba El Fuerte y Los Mochis.
Cada pueblo tenía particularidades que lo hacían único, pero el común denominador en todos era la tranquilidad de la vida rural.
Más de tres décadas han pasado desde entonces y el ciempiés metálico sigue luchando por sostenerse sobre las mismas venas varicosas de antes, que brillan bajo el sol de junio y a veces, solo a veces, tienen la esperanza de que llueva como lo hacía entonces.
Los plantíos de amapola y mariguana destacan en la distancia, presumen el verde brillante que las hojas del maíz han perdido. Las primeras son cuidadas con esmero, las segundas a nadie le importan porque al final de cuentas, solo serán el alimento de decenas de familias que viven del autoconsumo. Las otras en cambio, son un negocio lucrativo que deja millones de dólares cada año.
Ya no es lo mismo. La confianza en el viaje se perdió. La belleza del bosque ha mermado en manos de los taladores clandestinos, de los ladrones de agua, de los agresores que obligan al desplazamiento, de aquellos en cuyas venas fluye la muerte con la misma fuerza con la que ruge en las balas de un R-15, un cuerno de chivo, un calibre 50 o en un lanzagranadas.
Los depredadores reparten pedazos de muerte por caminos y pueblos, destruyen lo que a su escaso entendimiento no es útil, inventan sus intereses personales sobre un castillo de naipes construido bajo los efectos de la coca y las metanfetaminas.
La sierra tarahumara de antaño ha quedado atrás; víctima de la agresión humana, sangra, apenas respira en dolorosos estertores que anuncian un final que se avizora en el paisaje agreste, en las cenizas del incendio provocado, en las plagas que se replican sin control, en la escasez de lluvias que se agrava con cada año que pasa. Ya no hay espacio para los sueños.
Los nombres de las estaciones del tren siguen teniendo sus particularidades y un común denominador que ahora, es la violencia.
La muerte viaja en tren rápido.