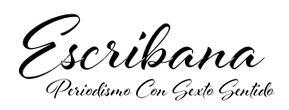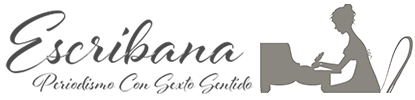La puerta cerrada a la salud
Redacción Escribana
Aquí estoy, en la misma calle de la infancia. De pie frente a la puerta cerrada del Seguro Social. Ese por el que uno paga una cuota eterna e indeterminada que nunca retribuye lo suficiente. Junto a mí, por lo menos una decena de personas tratando de mantener la calma ante el desinterés institucional por el otro.
Hombre, mujer, mujer, mujer, hombre, mujer, mujer, mujer, mujer, mujer. En ese orden miro al grupo que espera, tarjeta en mano, que la puerta de cristal se abra desde adentro para recibir las solicitudes de atención médica. No es que haya más mujeres enfermas, son las que cuidan la salud de los demás.
“Necesito que la doctora me dé pase con el cardiólogo”, “las medicinas de mi hijo”, “las pastillas para la esquizofrenia de papá”, “la cita con la dentista porque la muela se quebró y no aguanto el dolor”, “Necesito ir con el psiquiatra”, la ola de quebrantos se escucha en un murmullo grisáceo arropado por el frío de enero.
La temperatura es de por lo menos 2 grados bajo cero, pero la sensación térmica quizá menor. En el noroeste ha caído aguanieve, acá en la capital solo el frío como ya es costumbre. El frente frío 23 y una rimbombante “vaguada” polar son los responsables de ese viento helado que se cuela entre las grietas del algodón o la mezclilla, bajo los calcetines y entre las solapas del abrigo con el que intento olvidar que, a pesar del enojo o las molestias, tengo que esperar allí, de pie entre la banqueta y la calle, a la intemperie porque de lo contrario perderé la cita y conseguir otra es una odisea que suele prolongarse por lo menos seis meses.
En estos tiempos, nadie puede darse ese lujo. La salud se ha convertido en el bien más caro y el que algunos buscamos proteger. Otros no tanto, se van a las fiestas porque, al fin y al cabo, ya lo dijo José Alfredo: La vida no vale nada. Pero ante el primer síntoma fuerte, las lágrimas y el temor es lo primero que aflora.
Antes una gripa se curaba con té de yerbabuena, limón y ajo, ahora, en cuanto el picor en la garganta se hace presente y los estornudos se replican tres veces, todos corremos a la farmacia a surtirnos de cuanto medicamento sea posible: naproxen, antifludes, paracetamol, aspirinas, jarabe para la tos, y un largo listado de fármacos que alguien nos ha dicho que son útiles para enfrentar el COVID, el virus que quizá un día nos lleve a una sala de hospital donde un respirador artificial te vende vida.
Queremos evitar caminar por el pasillo de la muerte a toda costa y corremos. Desesperados, corremos, hacemos largas filas en las farmacias del doctor Simi, cuya fortuna se habrá multiplicado gracias a la pandemia, a los medicamentos “baratos” y a las consultas de cincuenta pesos. Permanecemos allí el tiempo que sea necesario para obtener una receta que creemos nos salvará la vida.
El doctor Simi de turno tiene a veces como mucho 24 años de edad, finta de reguetonero y apenas sabe usar el termómetro oral o colocar una bandita sobre un dedo herido. Da igual, la bata blanca con las letras de su nombre bordadas lo legitiman de alguna forma. Eso pensamos o queremos creer.
Al final de cuentas, con pelo de color o arete en la oreja, el Maluma de la medicina te escucha por cinco minutos y te extiende una receta que surtirás en la farmacia adjunta para enriquecer aún más a “Simi”.
En el Seguro Social ni siquiera eso pasa. Nadie te atiende a menos que estés a un metro de la muerte, tratando de esquivar la mano fría del final que te aprieta el cuello robándote el oxígeno.
“Mídase la saturación”, dicen las recomendaciones médicas, pero ¿Cómo hacer eso si el salario apenas alcanza para la jodida canasta básica? ¿Con qué dinero compraría un aparatito de 500 pesos cuando un hijo llora sin parar porque tiene hambre, al otro le duelen las encías al salirle los dientes o la panza porque tiene lombrices? Además ¿De qué servirá hacer el gasto si ni siquiera se tiene claro que rayos es la oxigenación?
El promedio de la población a duras penas conoce el acto de respirar. Tiene que ir a la maquila a trabajar, pensar en la sobrevivencia cotidiana donde el kilo de limón cuesta casi 100 pesos por culpa la inflación, la ley de la oferta y la demanda, el precio de la gasolina que el presidente dice que no aumenta, pero cada día nos da un golpe en seco que resistimos estoicos.
No. El trabajador de a pie, no intentará explicarse el proceso respiratorio porque es algo que simplemente sucede, de manera automática el cerebro decide la entrada y salida de oxígeno y bióxido de carbono respectivamente, y porque en su cotidianidad, primero hay que comer. El hambre es más fuerte que la necesidad de entender el significado de “oxigenación”.
En la escuela los maestros de biología intentan explicarlo, pero la mayoría solo aprende que en los dibujos los pulmones son esas bolsas moradas que están dentro del pecho y que a veces se infectan con virus y bacterias, que emanan pus o sangre.
El virus también ha hecho estragos en la educación. ¿Qué pasará con nosotros cuando los estudiantes de hoy sean los médicos del mañana? ¿Habrán aprendido la función de los pulmones? ¿Qué la neumonía es diferente a la tuberculosis, a la influenza y al COVID?
El tío Élfido murió de tuberculosis, la enfermedad de la pobreza y el hambre. También era alcohólico, ni como negarlo. No recuerdo casi nada de él, solo que era flaco y alto como un pino de la sierra y tosía todo el tiempo. Andaba metido en los grupos asociados al movimiento guerrillero luego del asalto al cuartel de Madera.
Se iba por muchos días a las montañas y luego volvía, cada vez más enfermo y flaco. Eso decía mamá, yo solo recuerdo el desfile de soldados en busca de culpables. Por lo demás, es solo un nombre que asocio con la enfermedad que aun azota a las comunidades de la sierra, allí donde los pinos son altos y flacos iguales a él.
El frío arrecia y la puerta de la clínica familiar sigue cerrada. El adolescente que acompaña a su madre pide irse, ya no aguanta la espera en esas condiciones. La respuesta es un regaño acompañado de un despectivo “nunca te pedí que vinieras”.
El chico calla y se asoma a la puerta del letrero rojo que indica “módulo respiratorio”, “incapacidades COVID”. Tiene curiosidad, pero esta, a veces mata. La madre grita y lo vuelve de un tirón a su lugar, “no ves que estoy platicando con la señora, quédate donde estás, respeta a los demás”.
El chico refunfuña y emprende un conato de berrinche que indica: “quise venir, pero ahora me arrepiento, no pensé que íbamos a esperar tanto”.
Su actitud me recuerda que eso nos pasa a veces a los mexicanos: nos venden espejitos y nos convencen con discursos y ahí vamos, a comprar la “nueva” posibilidad de una vida mejor. Al final, cuando la confianza regalada se transforma en un botín político, la frase es la misma, “no pensé que iba a pasar esto”.
La puerta de vidrio finalmente se abre. La gente se arremolina, habla y maldice al mismo tiempo. El guardia intenta explicar algo que no entiendo porque prefiero quedarme hasta el final, junto a la vieja cabina telefónica del siglo pasado, que ya nadie usa pero que sigue allí como un recuerdo de los tiempos de antes, de lo viejos que somos y de la evolución de la humanidad.
La gente se dispersa molesta. Les han entregado las recetas, pero no hay medicinas. Hay que llamar en una o dos semanas. No es necesario acudir porque lo más seguro es que aún no lleguen.
Recojo mi tarjeta y me retiro en silencio, del mismo sitio donde hace muchos años alguien me aplicó la vacuna contra el sarampión y la poliomielitis, las enfermedades de antes. Ahora solo quería un analgésico para el dolor de la rodilla, pero no fue posible. El COVID lo ha cambiado todo.