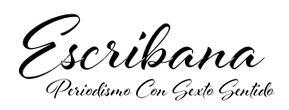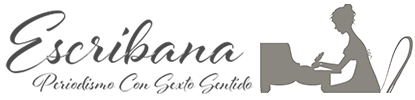Mi experiencia como mujer autista (Parte 1 de 3)
por Marisol Vera Guerra
Para mi hermano y mi hijo,
que afrontan la vida desde la neurodivergencia.
Vivimos en una sociedad neurodiversa donde hay diferentes tipos de mentes, la mayoría con un procesamiento llamado neurotípico, y otras con un procesamiento atípico, a quienes se nos llama neurodivergentes. El término neurodiversidad se lo debemos a la socióloga australiana, autista, Judy Singer, quien lo usó por primera vez en 1998; además de referirse a la comunidad autista, incluye a otras neurodivergencias como el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) o la dislexia, tradicionalmente vista como una dificultad en el aprendizaje en la lectura.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) una de cada 160 personas está dentro del espectro autista. Algunas estadísticas arrojan cifras significativamente mayores. Las siglas CEA (Condición del Espectro Autista) son una alternativa a TEA (Trastorno del Espectro Autista) para evitar la etiqueta de “trastorno”, pues no tenemos una enfermedad, sino una forma de procesamiento diferente al de la mayoría.
Muchas niñas y mujeres autistas hemos sido invisibles para el diagnóstico, dado que los instrumentos de evaluación han sido típicamente estructurados con base en los rasgos comunes en varones; nosotras tenemos mayor intención comunicativa y más tendencia a enmascarar nuestras dificultades para encajar socialmente.
Este es un relato en primera persona. Es la exploración de mis procesos mentales y la reinterpretación de algunos episodios de mi vida, después de haber recibido, a inicios de 2021, el diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista, nivel 1 o TEA 1 (antes Síndrome de Asperger).
He escrito este artículo, dividido en tres partes, con extractos de mi libro inédito. Es mi experiencia individual como mujer autista, que retroalimento con lecturas de obras especializadas y charlas con otras mujeres en el espectro, pero no necesariamente representa a todas las personas autistas: aunque compartimos el mismo tipo de procesamiento neuronal, cada una es distinta.
Me llamo Marisol, mis padres dicen que me nombraron así para romper la tradición, pero he pensado que fue porque nací en la costa. Cuando era pequeña me gustaba trazar en un cuaderno las olas del mar, con un sol muy brillante arriba, para decir “esta soy yo”. Siempre lamenté que en medio de mi nombre estuviera la “i” de palito, como le decía entonces, y no la “y” que me recordaba la forma de una palmera. Crecí en Tantoyuca, un pueblo de la Huasteca veracruzana, famoso por fabricar miel, aunque últimamente ya no he visto tantas abejas como antes. Podría pensar que esto es bueno, pues una vez me picó una y caí al suelo como si me hubieran dado un disparo; sin embargo, amo a las abejas y cuando las veo dando vueltas dentro de mi casa acerco un poco de azúcar a la ventana para que encuentren la salida.
Tengo un hijo llamado Haku (ajá, por el anime de El viaje de Chihiro, de Hayao Miyazaki, de quien soy fan), y dos hijas, Morgana, como el hada de la mitología artúrica, y Latika, un nombre hindú que me parece dulce y fuerte a la vez. También es parte de la familia nuestra gata Tsápsam, que en tének o huasteco significa (precisamente) “abeja”.
Mi juego recurrente en la infancia era hacer libros, y ahora soy escritora profesional; además, hace 8 años fundé mi propia editorial.
Desde chiquita tuve mucha curiosidad por las ciencias y las artes, por lo que me identifiqué con la figura de Sor Juana, especialmente su poema “Primero sueño”, que narra el viaje del alma por el cosmos intentando conocerlo todo. Muy pronto en la vida percibíque no funcionaba como la mayoría de las personas y llegué a pensar que era de otro planeta.
Mis profesores en la escuela solían decir que era una alumna brillante y a mi madre le parecía “una niña extraordinaria que todo lo hacía sola”. Mi papá acumulaba trofeos en su repisa con mis logros académicos. Sin embargo, no me explicaba por qué, si destacaba en actividades intelectuales, cometía tantos errores en cosas que para cualquier chico parecían súper fáciles, como ubicar un rostro o una calle, cachar un balón o iniciar una conversación casual. Algunas veces pensaba que había algo especial en mí y que podía llegar a hacer cosas tan grandiosas como Julio Verne o Marie Curie (los primeros personajes históricos por los que sentí admiración); inclusive llegué a creer que tenía súper poderes 😆, pero la mayoría de las veces me sentía defectuosa y torpe por “no encajar en ningún lado” 😢. Analizaba mucho cada interacción social, y no entendía cómo para otras niñas parecía tan natural charlar, abrazar o estar en grupo. Yo quería ser como ellas.
Entrar a la pubertad fue como si me rompiera. Lo experimenté como un evento traumático, y muchas veces quise hallar una explicación analizándolo con diversos terapeutas en la vida adulta, pero nadie tenía una respuesta. Me percibía completamente ajena a los intereses, conductas y percepciones de los demás chicos. Pero ese no era el principal problema, pues estuve dispuesta a adaptarme a sus gustos con tal de encajar, el problema era que no entendía sus canales de comunicación. No sabía qué tenía que hacer para funcionar como los otros. Y eso me mantenía angustiada todo el tiempo en la escuela y en reuniones sociales, aunque mi apariencia era eternamente “tranquila”, inclusive “fría”.
Desde pequeña había experimentado reacciones en mi cuerpo que no entendía, y en la adolescencia se volvieron cotidianas, especialmente cuando estaba en grupo: mutismo, parálisis y episodios de frío intenso. Disminuían cuando había una estructura fija en el ambiente, algo así como un banderín que me indicaba cuándo era momento de empezar a hablar y cuándo terminar, y sobre qué tema. ¡Por eso funcionaba tan bien en los recitales y los eventos de oratoria! (además, mi instructor era mi papá.
Más de una vez en la escuela me tacharon de insensible por no reaccionar ante los problemas o ante las cosas que debían ser “conmovedoras”. Contrario a lo que pasaba en casa donde solían decirme que “era muy sentida”. Aún en la actualidad, con frecuencia la gente me dice que “no me altero con nada” o que “no soy preocupona”. Mi hijo en cambio, suele decir que soy “una auténtica emo” y mis hijas, que soy “súper sensible”.
Debo reconocer que a veces, en aquella época, en verdad me percibía vacía, como una cáscara, no identificaba dentro de mí una sola emoción, pero en otros momentos las sensaciones podían llegar a ser tan intensas que pensaba que iba a caer fulminada ahí mismo, sin embargo, mi rostro seguía invariable.
Además, tenía constantes problemas para dormir, y muchas pesadillas.
La mayor parte del tiempo sentía que el mundo era un lugar lleno de ruidos y de malos olores.
No podía darle nombre a lo que me pasaba y aprendí a luchar en silencio contra mis propios estados mentales, acompañada por la ansiedad, la disociación, las alteraciones sensoriales y los trastornos del sueño.
Esta fue la razón por la que a los 17 años decidí estudiar psicología, quería saber qué me pasaba, quién era yo. A fines de los 90 del siglo XX lo que se enseñaba en la facultad de psicología sobre autismo, especialmente en países de Latinoamérica, era más bien precario. Por entonces el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) iba en su cuarta edición; leyéndolo comprendí que aquello vivido a mis 13 años había sido una depresión, que se trataba de un trastorno clínico y que yo no tenía la culpa de haberme sentido tan mal. Pero, aunque en ese momento ya parecía “superado”, seguía lidiando con muchas dificultades diarias. Así que busqué ayuda terapéutica por primera vez a los 18 años.
Así empezó un largo recorrido visitando psicólogos y psiquiatras, en busca de una explicación para mis alteraciones emocionales y mis dificultades de interacción social. Debo decir que las alteraciones sensoriales, en realidad no sabía cómo abordarlas en terapia porque ni siquiera las entendía como tales, pensaba que así era el mundo y ya, o que así era yo; mucha gente olía extraño y hablaba a gritos (tras el diagnóstico entendí por qué me la paso diciéndoles a los demás que bajen el volumen).
Además de mi dificultad para entender a las personas, tenía una dificultad constante para hacerme una representación mental de mi entorno y del rostro de la gente; había cosas en las que, a diferencia de mis compañeros, me daba trabajo enfocarme; parecía que yo solo podía concentrarme en aquello que me despertaba un gran interés. No era solamente una cuestión de elección o de “pereza”, percibía como una real incapacidad jalar mi mente hacia otro sitio. Y empecé a sospechar que había una base neurológica en todo esto. Cuando en la universidad vimos los rasgos del TDAH (con lo que, además, ya tenía cierta experiencia, pues uno de mis hermanos tiene este diagnóstico), me identifiqué, por lo que creí posible tener Déficit de Atención, pero cuando se lo planteé a un par de terapeutas me dijeron que solo era “distraída”. Eso para mí no tenía sentido pues, por el contrario, me percibía híper vigilante.
Yo diría, el primer punto de validación, la puerta de entrada a un diagnóstico, debería ser la autopercepción. Si una persona percibe que algo no funciona bien en su vida es porque algo no funciona bien, lo que hay que descubrir enseguida es la causa de ese malestar.
Ahora se plantea que ambas condiciones, TEA y TDAH, podrían estar dentro de un mismo espectro neurobiológico en el que ambas condiciones convergen, si bien en cierto punto se separan y adquieren un carácter propio (esto aún se halla a nivel de hipótesis). Hasta 2013 no se podían diagnosticar juntas: O tenías déficit de atención o eras autista. A partir de la actualización del DSM ya se puede dar un diagnóstico doble, y de hecho ¡es casi casi un combo!
Una de las dificultades mayores que he enfrentado en mi vida es la de hacerme una representación de mi propia corporalidad y esto influye, claro, en el establecimiento del autoconcepto y la identidad; dificultad que estuvo muy marcada en la adolescencia. Esta es una de las razones por las que recurrí al autorretrato desde muchos años antes de que se pusieran de moda las selfis: necesito una representación visual del Yo. Pero es algo que no lograba explicar con palabras, la imagen misma era la explicación.
He creado estrategias para habitar este mundo que cada mañana me parece un laberinto; más aun en la adolescencia, pero no siempre son funcionales. Por ejemplo, ubicarme a través de los detalles: hay que dar vuelta a la derecha donde vea una grieta color marrón sobre una pared blanca; pero al llegar a este punto olvido cuál es “la derecha” que tomé de referencia 😅.
A lo largo de los años obtuve diagnósticos variopintos desde Codependencia hasta Bipolaridad. Cuando arribé a la edad adulta, a pesar de poseer la inteligencia, la capacidad técnica y el conocimiento para desarrollar el trabajo, y lo más importante, a pesar de todo mi esfuerzo por adaptarme, no lograba conservar un empleo por demasiado tiempo, pues debía sortear una serie de dificultades cotidianas que iban desde perderme todos los días en la misma calle hasta brincarme las normas sociales porque no comprendía el concepto de autoridad.
¿Cómo una persona tan hábil para cosas especializadas fracasa rotundamente en otras que parecen simples? Esta ha sido la pregunta número uno en el top ten de mi vida.
Lo curioso era que, a pesar de estas dificultades, en varios momentos di contención a otras personas, manejaba razonablemente varias de las técnicas cognitivo conductuales que me habían enseñado en la escuela, y había adoptado por mi cuenta también algunas de terapia de juego y de la Gestalt. Podía ayudar a otros, pero acaso no lograba ayudarme a mí misma (o tal vez sí lo hacía, pero en algún punto me sobrepasaba la realidad). No me sentía capaz de hacer ese distanciamiento terapéutico del que tanto nos habían hablado en la escuela.
Finalmente acepté que era diferente, ningún tratamiento me funcionaba, y parecía destinada a fracasar en todos los trabajos que tomaba y en todos los vínculos afectivos que intentaba crear con otros adultos. Iba en extremos, unas veces a ellos les parecía que yo era demasiado cerrada, seria y racional; otras veces les parecía que no tenía límites y trasgredía todas las reglas.
No había en mi ambiente, al parecer, algo que justificara estas alteraciones internas, ni un evento que los demás consideraran potencialmente traumático. Pero para mí lo traumático era estar viva. Salir de casa, hablar con la gente, ir por la calle, todo me causaba un desgaste intenso. Así que, pensaba, el problema seguramente estaba en mí. Yo había nacido “descompuesta por dentro”.
Y entonces sucedieron dos eventos que comenzaron una revolución en mi mente…
A los 29 años conocí a un ser humano al que podía entender de manera profunda, y ni siquiera eran indispensables las palabras. Nuestro lenguaje eran los olores. Lo percibía muy parecido a mí, aunque no sabía explicar por qué. Con él tuve lo que no había tenido nunca: un espejo.
Todas las personas tienen vivencias interiores que no se puede transmitir a plenitud, pero sí pueden verse reflejadas en lo que viven los demás, y los sentimientos de aislamiento se compensan al sentir que alguien más los valida.
En mi caso esta validación no existía cuando era niña ni cuando era adolescente, yo no sentía mi experiencia interna reflejada en alguien de quienes me rodeaban; no hallaba un referente en el mundo externo para compararla: “Lo que a mí me pasa no le pasa a nadie”, era mi conclusión.
Cuando arribé a la adultez conocí a personas con gustos afines a los míos y, sin embargo, todo el tiempo sentía que debía estar poniendo atención a sus conductas para representar un papel que encajara y no parecer extraña, lo cual era agotador. Lo peor es que ni siquiera percibía esa fatiga, creo que mi cuerpo la acumulaba hasta que se apagaba solo. Ahí acabé de darme cuenta de que mi problema no radicaba, esencialmente, en no hallar personas con gustos semejantes a los míos, sino en la incapacidad de reflejar mis procesos mentales. La incapacidad para percibir y expresar mis emociones (alexitimia) se confundía con tranquilidad o con indiferencia, por lo que a los demás les parecía que yo “nunca me sentía mal” o, incluso, que era indolente.
Con la experiencia de la maternidad empezó un mayor entendimiento de mi propia naturaleza y una verdadera aceptación de mí misma. Supe que estaba embarazada desde las primerísimas semanas porque sentía los movimientos del embrión, aun cuando en toda la literatura científica que hallé decía que esto era imposible. ¡Ah!, es que durante mi primer embarazo me volví lectora compulsiva de todo lo que tuviera que ver con el proceso fisiológico de la gestación.
Durante mi infancia, mi abuela materna me había hecho sentir cómoda y protegida… Pero al crecer fui percibiendo en mí, estados mentales que no podía expresarle a ella ni a nadie. Con mi bebé había regresado a un mundo que parecía olvidado, un mundo donde las palabras eran un lenguaje secundario, pues si bien hablaba para él y le leía libros desde sus primeros días de nacido, nuestro principal vehículo de comunicación era el olfato.
Me volví un animal olfativo. Podía leer todos los olores que venían del cuerpo de mi hijo: olía su hambre, olía cuando tenía sueño o cuando estaba cerca del despertar. Eran mensajes claros y constantes que sobresalían de entre los demás olores. Conforme pasaron los primeros meses, se abrió también el canal de la imagen. Llené la casa (donde solo vivíamos nosotros dos) de rompecabezas, legos, pintura para dedos, libros pop-up y Transformers. Muchos dinosaurios.
Y por fin llegaron las palabras. Él tenía una especie de mutismo en ciertos grupos (en la familia extendida, por lo que creían que era sordo) y una verborrea en otros (en contextos escolares), aunque parecía más bien un derrame onomatopéyico. Yo no veía ningún problema en eso. Para mí este niño que se la pasaba ensamblando piezas de lego y haciendo preguntas rápidas e inteligentes, cuando estábamos a solas, era perfecto.
Desde recién nacido había procurado estimularlo de muchas maneras; le daba masajes diarios con diferentes texturas, le hacía juegos visuales y auditivos; recordaba mis clases de Estimulación temprana, pero, sobre todo, me dejaba guiar por mi instinto. La zoóloga Temple Grandin,figura principal en el activismo autista, dice que los autistas tenemos mayor cercanía a la percepción animal que otros seres humanos.
La palabra “instinto” ha sido reducida en la vida moderna a las reacciones reflejas e irreflexivas, tipo escarabajo, sin considerar que los seres humanos somos, en esencia, entidades biológicas, y no solo tenemos instintos como todos los animales, sino que los nuestros con más variados y complejos. ¿Qué son el pensamiento y el lenguaje sino funciones orgánicas?
Aunque antes de mi hijo nunca había tratado con un bebé, sentía que la naturaleza ya había puesto en mí los elementos para hacerlo. Y, debo decirlo, tuve que defender mi derecho a seguir mi propio estilo de crianza porque no se parecía a ningún otro que mi familia hubiera visto.
Espero que mi profesora de Educación Especial se halle este texto y sepa que, aunque saqué 8 en su materia por llegar siempre 10 minutos tarde, lo que me enseñó sobre terapia de lenguaje salvó en gran medida la vida de mi hijo: aplicando algunas técnicas de forma cotidiana, su habla alcanzó un nivel de alta funcionalidad a los cinco años.
Y otro tanto debo agradecer a mi hermana Nadia, que me contaba cuentos cuando era niña. Siguiendo su ejemplo, desde que mi hijo era bebé hasta que tuvo nueve años, le conté un cuento diario, antes de dormir, esta historia tenía características particulares: un intro y un cierre, los personajes eran siempre los mismos y tenían personalidades estructuradas basadas en un solo aspecto (el inventor, el impulsivo, el que pone las reglas).
La otra cosa que descubrí fue que si me enfocaba en la literatura y los libros, en vez de luchar contra esa pasión, podía funcionar emocional y laboralmente por periodos largos. Podía ser productiva e insertarme en el mundo en vez de huir de él.
Trabajar de manera independiente me permitía delimitar mi intervención en espacios sobrecargados de estímulos y dosificar mis interacciones sociales.
El cerebro de una persona neurotípica puede, de manera natural, priorizar las tareas de acuerdo a su importancia. En cambio, el cerebro de una persona autista no logra hacer esta discriminación y siempre va a priorizar su área de interés. Luchar contra eso es como luchar contra tu mano izquierda o contra el flujo de tu sangre.
Lo mejor es buscar la manera de canalizar los intereses de niños y jóvenes autistas, en lugar de tratar de quitárselos (a menos, claro, que sean nocivos), primero porque eso los hace felices; luego, podría llegar a ser su fuente de funcionalidad en la vida adulta.
Una buena parte de mi existencia ha sido un ir y venir entre la saturación sensorial-emocional y una desconexión de la realidad; me híper enfoco en una tarea como si fuese bajando al fondo de un túnel o me divago saltando de un tema a otro hasta formar un laberinto en mi cabeza; percibo las emociones de animales, plantas y personas como si fuesen cuchillas o, bien, no soy capaz de percibirme ni siquiera a mí misma. Con los años descubrí que debía tener una rutina específica para poder regularme y permanecer en medio de ambos extremos; tenía que construirla yo misma, pues las rutinas que otros imponían solían ser contrarias a mi naturaleza. Así fui aprendiendo a estar en el mundo, lo que me ha permitido trabajar, amar y crear. Pero era como si todo el tiempo en que estaba siendo funcional estuviera parada en la orilla de un acantilado.
Continuará…