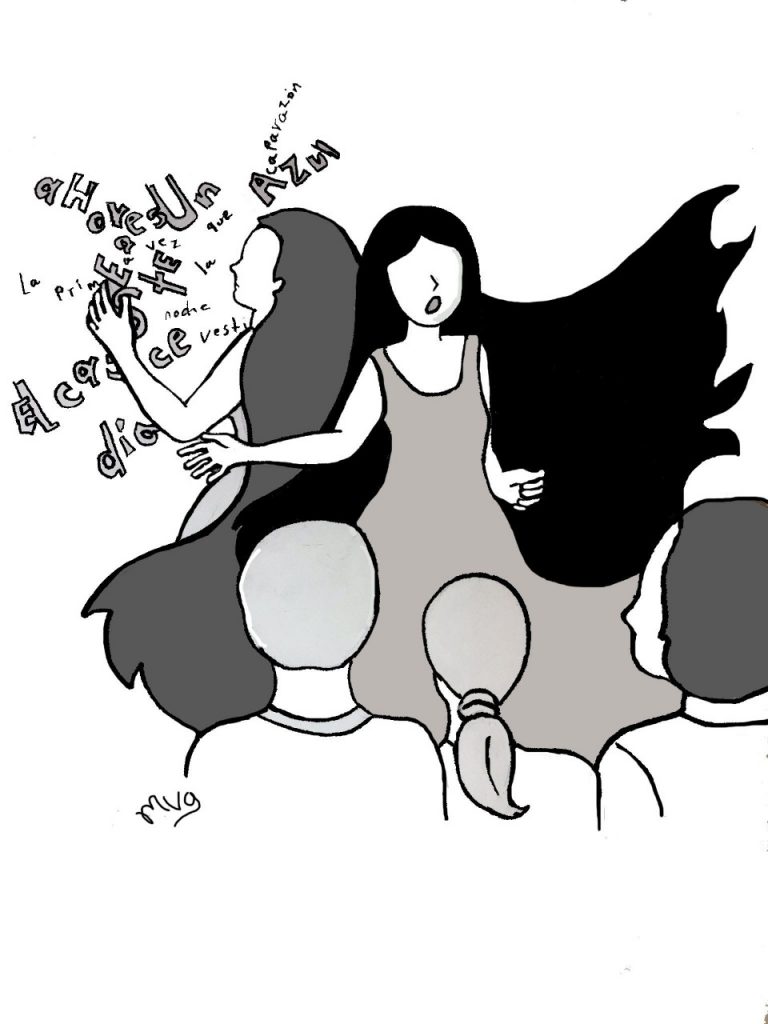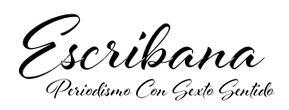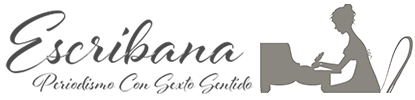Mi experiencia como mujer autista (parte 2 de 3)
Por Marisol Vera Guerra
Y la respuesta al fin llegó. En diciembre de 2020, cerca del cumpleaños número 13 de Haku, tomé mi celular para llamarle a Teo, psicóloga con más de veinte años de experiencia en el área clínica, y le solicité atención para mi hijo, pues desde el inicio de la cuarentena por el Covid-19 había tenido crisis emocionales, particularmente intensas, la última había sido por una almohada en forma de hamburguesa que se nos quedó en un local de comida cuando estábamos en el aeropuerto, a punto de viajar a casa de los abuelos.
Cuando le conté este y otros episodios similares a Teo, ella me propuso evaluarlo pues consideró que podía tratarse de un caso de autismo. Al inicio esto me pareció surrealista. En la universidad, así como en otros cursos académicos, apenas habíamos tocado el tema, y con el tiempo yo me había enfocado más al ejercicio de las artes. Lo único que recordaba era una película donde un niño pequeño aleteaba con las manos y se balanceaba; su madre para tratar de comunicarse con él imitaba sus movimientos. No veía ninguna relación entre esas escenas y mi hijo. De inmediato, como suelo hacer con todo lo que despierta mi interés, me sumergí en la Internet buscando libros y artículos académicos actualizados que abordaran el tema.
Y fue como limpiarme los ojos.
Nuevamente mi hijo había sido mi espejo. Su diagnóstico condujo al mío. Desde entonces ambos nos hemos venido haciendo conscientes de que, aunque en el exterior parecemos opuestos, en nuestro interior procesamos el mundo de la misma manera. Él es movimiento, saltos, giros; le habla a todo mundo sin cortapisas. Yo soy quietud, silencio; caigo en estados de mutismo y me cuesta trabajo interactuar en grupo. Él se ha enfocado en las ciencias y yo en las artes.
Comprendí, entonces, que mi dificultad para identificar y procesar emociones se debía a mi alexitimia; mi dificultad para identificar rostros, a la prosopagnosia; que mi parálisis era una crisis autista unida al mutismo situacional (algunos lo llaman “selectivo”, pero ese nombre no nos gusta mucho a los autistas porque parece que lo elegimos), con un grado de apraxia, incapacidad neuromotora para hablar, que a mí se me activa en ciertos contextos.
Mi nivel de sintomatología y de necesidades de apoyo me colocan en lo que hasta 2013 se denominó Síndrome de Asperger (SA), en referencia al psiquiatra austriaco Hans Asperger, quien describió sus rasgos en los años 40. Sin embargo, recientemente me enteré de que la psiquiatra rusa Grunya Efimovna Sukhareva fue, en realidad, la primera en describir de manera detallada los signos del autismo en 1925, de forma muy similar a como lo maneja actualmente el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su quinta edición (DSM-V). Lo más probable es que su contribución se invisibilizó, ya que era mujer y judía.
En el DSM-IV el Síndrome de Asperger se encontraba clasificado dentro de los Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD) y se diferenciaba del autismo; a partir del DSM-V se ha reclasificado como Trastorno del Espectro Autista nivel 1 (TEA 1).
Asumirme como mujer autista ha sido un proceso intenso, fascinante, a ratos doloroso. Desde mi diagnóstico, no pasa un día sin que yo lea o relea el capítulo de un libro, un artículo, una noticia, o sin que vea un documental, una conferencia o escuche un podcast sobre autismo. Me descubro en los testimonios de otras mujeres y hombres en el espectro, me río a solas pensando, ¡así exactamente me pasa a mí! Es como haber llegado a mi planeta después de haber estado extraviada en la oscuridad intentando encajar en planetas diferentes.
El autismo no es una enfermedad. No es culpa de los padres, no ocurre por mala crianza ni por falta de atención; esta es una idea errónea que se popularizó a raíz del concepto de “madre nevera” que el médico vienés Leo Kanner desarrolló a partir de sus estudios con niños autistas en los años 40 del siglo XX.
Kanner, en un principio, pensó que la frialdad de la madre y su falta de contacto era lo que causaba el autismo, pero él mismo se desdijo años después y “absolvió” a las madres, trató así de deshacer este concepto, sin embargo, muchos lo siguieron replicando. Por increíble que te parezca, aún hay psicoanalistas en pleno 2022, bastante retrógradas, que se refieren al autismo como una “grave psicosis” causada por la “frialdad de la madre”. Terrible. Es gente que, no sé si con buenas intenciones o no, hace mucho daño a la comunidad autista y a sus familias, haciendo prevalecer conceptos que hace 70 años quedaron obsoletos.
El autismo es una condición neurobiológicacon la que hemos nacido y, de acuerdo a la naturaleza de cada persona, se requerirá de más o menos adecuaciones ambientales y de apoyos concretos; desde el que requiere asistencia constante para alimentarse hasta los que podemos tener un trabajo y criar hijos. En varios casos, con una atención temprana y el enfoque adecuado, no tendríamos por qué quedar al margen del mundo, al contrario, muchos de nosotros podríamos contribuir a mejorarlo.
Dice el psicólogo británico Tony Attwood: “Es probable que el perfil insólito de talentos y aptitudes que describimos como síndrome de Asperger haya sido una característica importante y valiosa para nuestra especie a lo largo de la evolución”.
Nuestra especie humana tiene características únicas que no se repiten en otras especies, como apreciación de la belleza, deseo de trascendencia y una mayor gama de emociones. De acuerdo con el doctor Ángel Carracedo, experto en genética, en cada nueva generación tiende a haber mutaciones genéticas necesarias para la vida y “la mayor parte del TEA no es más que la expresión de esta variabilidad”.
Si bien se observa un factor hereditario, señala Carracedo que la mayor parte del TEA no está en genes concretos que tienen una mutación, sino en muchos genes a la vez. Además, debemos considerar el fenotipo ampliado, esto quiere decir que algunos familiares de personas autistas, aun sin reunir los criterios para un diagnóstico, comparten rasgos con ellas, lo que puede ocasionar que normalicen algunas conductas y no las identifiquen.
Por último, además de la herencia, se plantean factores epigenéticos, es decir, mecanismos que regulan la expresión de los genes. De ahí la importancia del acompañamiento familiar, la terapia y el acondicionamiento ambiental.
Biología y aprendizaje no están separados: hacen un circuito.
Muchos autistas adultos no están de acuerdo con la clasificación en niveles (tres en total), pues así como no hay niveles de normalidad o neurotipicidad, tampoco debería haber niveles de autismo. Los especialistas explican que esta escala es más bien para definir los niveles de apoyo que necesita cada persona. Pero existe, también, un enfoque social del autismo que nos hace notar (y estoy de acuerdo porque lo he vivido) que muchas de las dificultades que enfrentamos diariamente las personas autistas se deben a la falta de adecuaciones ambientales: l@s neurodivergentes hemos sido excluidos sistemáticamente porque no se reconocen nuestras singularidades, la infraestructura de las ciudades y los sistemas educativos-laborales están construidos para mentes que procesan la información de forma diferente a la nuestra. ¡Pero ni siquiera entre los neurotípicos son todos iguales! Este sistema que nos reduce a un solo tipo de ser, propicia el desajuste mental.
La visión de diversos activistas en el autismo me ha hecho pensar en la necesidad de replantear el lenguaje, pues consideran peyorativas expresiones como “severo” o “profundo”, por lo regular atribuidas a los autistas no hablantes o mínimamente hablantes.
Finalmente, el enfoque de la neurodivergencia no niega la discapacidad. En los casos donde hay comorbilidades o donde hay mayor afectación del campo simbólico, creo que la necesidad de ayuda es muy evidente; pero en los que estamos en un nivel del espectro tipo Asperger, puede tratarse de ayudas más sutiles y, sin embargo, indispensables para transitar la vida cotidiana. O, inclusive, aun los que tenemos desarrolladas muchas habilidades que nos permiten trabajar o mantener a una familia, podemos llegar a tener una o varias áreas específicas en las que necesitamos mucha ayuda.
La expresión de los rasgos de cada persona varía a lo largo de su vida; así, por ejemplo, un autista tipo Kanner (el llamado autismo clásico) puede transitar hacia un autismo tipo Asperger (como es mi caso), pero nunca dejaremos de ser autistas. No se es menos o más autista, simplemente varían las manifestaciones de la condición. El que una persona sea muy funcional (inclusive, excepcionalmente habilidoso) en un área no significa que lo sea en todas.
En el TEA nivel 1 (antes asperger)
El Coeficiente intelectual puntúa dentro de la norma, arriba del promedio o en las altas capacidades.
Puede haber o no retraso en la adquisición del lenguaje.
El área verbal suele estar muy desarrollada.
El problema no está en la falta de lenguaje, sino en su ejecución.
Puede haber o no hiperlexia (aparición temprana y espontánea de la lectoescritura, obsesión o fascinación por el lenguaje).
Puede presentarse solo o con otras neurodivergencias como TDAH.
Suele haber torpeza motriz e hiperlaxitud (flexibilidad atípica de las articulaciones).
El desarrollo no es lineal, sino en picos y retrocesos (a diferencia del desarrollo neurotípico, algunas habilidades que parecen ya alcanzadas a cierta edad, pueden reducirse o desaparecer de forma espontánea, de manera temporal o permanente; de igual manera, pueden desarrollarse de pronto, y no gradualmente).
Entre las personas autistas puedes hallar una gran discrepancia entre diversas áreas de desarrollo y funcionalidad. Por ejemplo, un niño que es muy hábil manejando una computadora, pero no puede atarse los zapatos; una niña que escribe un artículo detallado sobre ecología, pero no comprende los saludos. Esta discrepancia, aunque puede reducirse al llegar a la edad adulta, subsiste toda la vida.
La gente neurotípica tiene un desempeño regular en todas las cosas que hace, y aunque en algunas puede ser mejor que en otras, no hay grandes picos ni de funcionalidad, ni de disfuncionalidad. Los autistas, en cambio, podemos tener un desempeño extraordinario en unas tareas específicas, y pésimo en otras. Yo puedo hacer la edición especializada de un texto literario, cuidando detalles que casi nadie notaría, pero me resulta una auténtica tortura hacerle una coleta en el cabello a una de mis hijas, ¡no entiendo cómo se sujeta la dona sin que el pelo quede como una maraña!
Lo que define al autismo no es una serie de conductas específicas, sino el procesamiento cognitivo. Y es, esta, la parte de la experiencia humana que no se ve. No puedes mirar a otra persona y automáticamente saber cómo está procesando la información. Lo que vemos son los efectos de este procesamiento, pero cuando los interpretamos podemos dar respuestas por completo alejadas de su realidad.
La psiquiatra británica Lorna Wing, quien, en los años 80 del siglo pasado, retomó los trabajos de Hans Asperger y planteó el concepto de espectro, propone tres condiciones para diagnosticar autismo:
- Dificultad en la interacción social.
- Dificultad en la comunicación.
- Rigidez cognitiva.
De acuerdo a este enfoque se deben presentar estas alteraciones juntas para que se diagnostique autismo. Sin embargo, estos rasgos también pueden estar presentes en personas con otras condiciones. Y en personas autistas adultas, por el contrario, estos rasgos pueden estar camuflados y no ser tan obvios.
Por lo tanto, no puedes decir que una persona es o no es autista, tomando en cuenta solo cómo se ve. El autismo no es conductual, aunque obviamente tiene efectos conductuales, pero estas no son “conductas autistas”, como dice la activista Anabel Cornago (@anabelcornago), sino “conductas humanas”, que en el caso de las personas autistas llegan a ser más frecuentes e intensas.
Durante muchos años estuve convencida de que lo que yo tenía era una Fobia Social (FS), mis reacciones correspondían al cuadro clínico, según el DSM-IV, y en consulta con mi terapeuta parecía que eso era. Después de haber sufrido dos vínculos de pareja traumáticos, consciente de mis déficits de comunicación, empecé a buscar por Internet comunidades de fóbicos sociales (sé que suena contradictorio, pero en realidad la mayoría de las personas con FS sí quieren interactuar con otros, pero no pueden, así que conocer a gente con los mismos conflictos les ayuda a no sentirse solos, y la virtualidad permite esta interacción de manera controlada).
Al inicio vi que tenía cosas en común con los fobis, como que no tolerábamos estar mucho tiempo en grupo o en espacios públicos, un historial de fracasos afectivos, tendencias a la ansiedad y a la depresión; sin embargo, conforme fui conociéndolos más, empecé a notar una sutil diferencia, la base del conflicto en la generalidad de los miembros era, en sí mismo, el miedo a la interacción o el rechazo a estar en grupo. Y yo lo que sentía desde la infancia no era miedo a los otros, sino una dificultad para entender cómo se comunicaban. Por qué les daban risa los chistes que les daban risa, por qué les gustaba oír música tan fuerte que, me parecía, bastaba para romperles los tímpanos; por qué les gustaba hacer ciertas cosas al unísono, como comer o ir al baño; por qué era tan importante para ellos tener una pareja, ir a fiestas o seguir normas sociales como el saludo, y así.
Es decir, mis dificultades eran, de base, a nivel cognitivo y sensorial, no emocionales. Claro que esto acaba afectando la esfera emocional: si fracaso continuamente en comunicarme con los demás, empiezo a tener miedo al rechazo; si los ruidos me saturan constantemente, huyo de las fiestas para no caer en crisis; si no logro entender los porqués de las personas, me limito a “seguirles la corriente”, saludo, participo en sus actividades, me río, aunque no entienda por qué, aunque no le halle sentido, y eso me va anulando, por lo que acabo en un shutdown (una baja de energía), lo cual puede confundirse con depresión… o, genuinamente, volverse una depresión (o, sí, generar fobias).
Un rasgo muy importante en el diagnóstico diferencial de autismo, me quedó claro después de leer continuamente sobre el tema (en especial siguiendo la cuenta del psicólogo español Daniel Millán), es la alteración del Campo Simbólico.
– Lógico (necesita certezas para funcionar)
– Visual (yo percibo mi mente como un álbum de fotografías; mi hijo, como una sala de cine).
– Secuencial (nos enfocamos en una tarea a la vez).
– Centrado en el detalle (construimos la realidad a partir de la observación de los detalles).
– Literal (para nosotros las cosas tienen un significado directo, semántico) y dicotómico (tendencia a ver las cosas en términos de blanco y negro).
– Como consecuencia, la comunicación es lenta, profunda y con mucho gasto de energía.
Yo me percaté de que procesaba la información social de manera literal hasta los 34 años… Toda una vida, ya con tres hijos, sin saber que la causa de muchas dificultades en mis interacciones sociales, rupturas y conflictos laborales había sido esa. Fue a raíz de un conflicto con una profesora de mi hijo, el cual estuve analizando durante semanas, que comprendí mi propia literalidad. Sin embargo, saberlo no me desactivó el rasgo, solo me hizo tomar medidas de prevención, como pedirles a las personas con las que colaboro que me hablen de manera concreta.
A menudo la gente espera que tome la iniciativa en ciertas cosas que no están en mi campo de percepción, o lo que es infinitamente peor, me dicen una cosa esperando que yo “por sentido común” entienda algo completamente diferente. Muchas de estas cosas estaré gustosa de hacerlas si me las piden directamente. También es indispensable, para poder realizarlas, que el mensaje me sea entregado en un medio claro (no en un grupo de WhatsApp, por ejemplo, donde aparecen cientos de mensajes de decenas de temas), y contar con suficiente anticipación, de lo contrario me resulta difícil organizarme. Pero más importante, incluso, que todo lo anterior es que la petición tenga sentido.
El que los autistas seamos literales no significa que no tengamos sentido del humor, de hecho, a muchos de nosotros nos encantan los memes, y nos reímos bastante, pero nuestro sentido del humor suele ser peculiar.
¡Y claro que tenemos imaginación!, entre los autistas hay una gran cantidad de escritores, científicos, dibujantes, actores. La afectación del campo simbólico no se observa, entonces, en la falta de imaginación, sino en la dificultad para:
1- Asignar a un objeto o a un concepto una función diferente a la que se le dio en un principio,
2- entender los códigos sociales,
3- comprender el concepto de autoridad,
4- dimensionar el tiempo que se requiere para una tarea,
5- leer las intenciones de la gente,
6- reconocer círculos de confianza.
Dependiendo del grado de afectación del campo simbólico se puede desarrollar o no capacidad para entender el sentido figurado, crear metáforas, mentir o identificar mentiras. En mi caso, no solo aprendí a identificar metáforas, sino que doy clases de creación de metáforas. Pero escribir, leer o analizar un poema es una tarea radicalmente distinta a pararme en la banqueta a hablar con el vecino. La primera es una tarea estructurada donde tengo el contexto claro y, sobre todo, donde yo controlo la situación y sigo a mi naturaleza (mi mente es especialmente propensa a asociar imágenes). La segunda es una tarea que me exige poner atención a muchas variables, y completamente fuera de mi control: yo no sé lo que el vecino va a hacer o decir.
El pensamiento neurotípico es
– Ambiguo (no necesita certezas para comunicarse).
– Procesa en paralelo (puede realizar más de una tarea a la vez).
– Indirecto (gran parte de lo que dice de manera cotidiana se debe interpretar y leer entre líneas).
– Enfoca el panorama y no los detalles.
– Como consecuencia la comunicación es rápida, superficial y con poco gasto de energía.
Ningún sistema es mejor que el otro, solo son distintos.
Continuará…