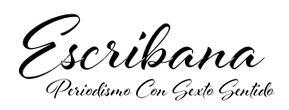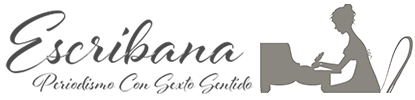Mi experiencia como mujer autista (parte 3 de 3)
Por Marisol Vera Guerra
Desde pequeños se nos exige la comunicación hablada como el único camino. No es que alguien esté forzando a su hijo o hija a hablar, pues el desarrollo del lenguaje, como dice el lingüista norteamericano Noam Chomsky, es una función orgánica, igual que dormir o caminar, que ha requerido millones de años de evolución y que regularmente se manifiesta desde edades tempranas. O sea que existe una predisposición genética para adquirir el lenguaje.
En las personas autistas es un tanto diferente. Puede que en alguna etapa o, en ciertos casos, durante toda la vida, no sea el lenguaje hablado el principal medio de comunicación.
Durante años sostuve que la poesía y el dibujo habían sido mi manera de hablar, y viceversa, me parecía que lo que percibía en la vida cotidiana, tenía que traducirlo de alguna manera en imágenes; por eso llevaba una libreta a todas partes en la que solía estar dibujando. A partir de la información que ahora tengo sobre autismo, esta afirmación cobra bastante sentido, pues el lenguaje hablado que era capaz de elaborar, aunque servía para interactuar, no expresaba los contenidos profundos de mi mente. E, igualmente, la realidad percibida no tenía sentido si no organizaba las imágenes que recibía en mi cabeza. En los TEA 1 nuestras dificultades no estriban en la falta de lenguaje, sino en su ejecución. Nuestro lenguaje oral, entonces, cumple una función de interacción, pero no comunica o, al menos, no en el nivel en que lo hace el de los neurotípicos. La verdadera comunicación, sin embargo, puede estarse dando por otros canales.
Si de casualidad tú que lees este artículo fuiste mi profesor o profesora, recordarás que me pasaba las clases “haciendo monitos” en mi cuaderno. Acaso hayas sido alguno de quienes me jalaron la libreta “para que dejara de distraerme” y enseguida, tratando de dejarme en evidencia, me preguntaste frente a toda la clase, “a ver, ¿qué es lo que les estaba diciendo?”, y yo respondí (para usar las palabras de la maestra Margarita que me dio sexto grado) “todo al pie de la letra como una grabadora”.
En los años 80 y 90 en que me tocó ser niña y adolescente no había tanto acceso a medios visuales o multimedia como lo hay ahora. ¡Había que crearlos! Mis libretas, de la primaria a la universidad, están cargadas de mapas mentales, infografías e historietas, recursos que desarrollé de manera intuitiva, pues nadie me los enseñó. Y por contradictorio que parezca, para lograr poner atención al maestro tenía que dejar de verlo.
Temple Grandin menciona tres tipos de pensamiento autista:
1- Visual.
2- Musical-matemático (pensador de patrones).
3- Verbal (conocer todos los hechos sobre un tema).
Yo me identifico, primordialmente, como pensadora visual. Aunque no llego al grado de hipervisualización de Grandin, sí soy mucho más visual que la generalidad de las personas. Asocio imágenes concretas a un concepto, como si fuera un álbum de fotografías mentales. Y muchas veces, tal como lo relata Temple en su libro Pensar con imágenes, he logrado elaborar los conceptos abstractos a través de transiciones desde símbolos físicos (por ejemplo, Grandin usaba una puerta para simbolizar el paso de una etapa de vida a otra; yo he usado con el mismo fin los autobuses), pasando por otros más abstractos como fotografías y dibujos, hasta llegar finalmente al concepto puro en un alto nivel de abstracción.
No solo el dibujo, también la escritura es un medio de comunicación visual, aunque mucho más simbólico. Las letras sobre la página son dibujos (caso curioso que mi hija Morgana defiende su postura de que “dibujar es su forma de escribir”). Y gran parte de las cosas que he leído en mi vida, cuando las recuerdo veo una imagen de la página donde las leí. A veces tengo que hacer un zoom dentro de mi mente para acercar la letra, como si tuviera almacenada la foto de esa palabra o esa frase pero no alcanzara a ver qué dice.
Me resulta muchísimo más fácil organizar la información sobre una página que hablando. Obviamente que muchas personas podrían decir esto, pero la diferencia es que no necesitan hacerlo todo el tiempo, tal vez para una tarea específica como redactar una carta o un informe de trabajo.
En mi caso necesito escribir o dibujar aún en situaciones triviales. Todos los días. Y organizar incluso mis emociones a través de la escritura.
Verbalizar el mundo interior durante mi infancia me parecía imposible, en la adolescencia doblemente imposible. Fue hasta que empecé a entrar en la adultez cuando mi mente comenzó a tener los recursos para hablar sobre algunos de esos estados internos que llevaba 20 años expresando solo en el dibujo y la escritura.
Y, obvio, resultaba difícil de confrontar para los adultos que creían conocerme muy bien, así que lo interpretaron como si yo hubiera tenido un “brusco cambio de personalidad” cuando en realidad solo estaba expresando, por primera vez a través de canales de comunicación oral, cómo percibía el mundo desde la infancia.
Yo también me estaba conociendo y quería compartirlo con mis seres queridos, que me ayudaran a entenderme. Como en aquel entonces no me sentí escuchada, me volví a callar y me aislé aún más. Pero seguí hablando a través de la poesía, del dibujo y las fotografías.
Han tenido que pasar 20 años más para que sea capaz, de nuevo, de hablar sobre todo esto, pero ahora, a diferencia de aquella época, puedo elaborar el mensaje de forma estructurada, y sé lo que me pasa, ya no les estoy pidiendo que me ayuden a descubrirlo; les estoy compartiendo mis descubrimientos.
Considero que cualquier niño o niña puede beneficiarse de medios de expresión como el dibujo o la escritura, si bien en la mayoría de los casos serán complementarios, no centrales; como sí puede ser el caso de muchos neurodivergentes, para quienes la comunicación oral no suele ser nuestro principal medio de comunicación.
Mi madre no recuerda una sola ocasión en que me haya acercado de forma espontánea a ella en la niñez para decir “me duele”, “no entiendo” o “no puedo”. A ella le parecía extraordinario tener una hija que no se quejaba, jugaba sola y no exigía las cosas que es normal que exijan los niños pequeños. Si lo piensas un poco, una niña que no parece tener una iniciativa por comunicar con sus cuidadores sus necesidades, está expresando en ese silencio una incapacidad o una diferencia radical en el canal de comunicación.
Mi abuela materna, por su parte, anticipaba muchas de mis necesidades, conocía el tipo de cosas que adoraba y el tipo de cosas que odiaba. Luego me estimulaba con sensaciones; ella misma, su cuerpo, era mi stimming (autoestimulación): no se inmutaba haciendo su quehacer mientras yo me colgaba de su cuerpo como un osito perezoso. Ella formó el vínculo regulador de mi vida durante toda la infancia y hasta hace pocos años, cuando murió. Debo confesar que sigue apareciendo en mis sueños para abrazarme, para platicar conmigo y para responderme mis dudas.
Las personas en el espectro tenemos dificultades en el procesamiento sensorial, en diversos niveles, que pueden ir de hipo a híper sensibilidad, en cualquiera de nuestros sentidos; solamente el sentido propioceptivo (la capacidad de nuestro cerebro para saber la posición de nuestro cuerpo) es, para nosotras, siempre hiposensible. Por eso mi torpeza motora de toda la vida.
Cuando entra demasiada información a través de un sentido se genera una reacción de huida. Cuando mi hijo era pequeño no comía nada que hubiera estado cerca de una cebolla; tenía una especie de radar para detectar en su comida olores de los objetos que habían estado cerca. Hubo una vez que se negó a comer cualquier cosa que hubiera estado en el refrigerador alegándome que “sabía a pomada”; no lo entendí hasta que recordé que unas horas antes yo había guardado un pequeño tubo de Vitacilina en la puerta del refri, y aunque solo estuvo ahí durante una hora, dentro de una caja sellada, bastó para contaminar con su olor todo lo que había (al menos para el olfato ultrasensible de mi hijo). Aunque yo guisara los alimentos o los lavara, él se daba cuenta de inmediato si los había tomado del refrigerador porque le sabían intensamente a pomada. Tuve que comprarle su comida aparte durante una semana.
Por el contrario, cuando entra poca información por un determinado sentido la persona busca la sensación. A mí siempre me ha caracterizado la afición a los sabores que los demás consideran intensos, como el café muy amargo o las salsas muy picantes; creo que esas dos sensaciones han condicionado gran parte de mi alimentación, busco los sabores amargos y picantes. En algunas etapas de mi vida he buscado también los sabores muy ácidos o muy dulces. De niña a veces lamía las ventanas oxidadas (no hagan esto en casa), me comía hojas o flores con sabores que a la mayoría de la gente le habrían resultado insufribles.
Hay, pues, perfiles hipersensibles (como es el caso de mi hijo), hiposensibles o, como me parece que es mi caso, mixto, pues si con los sabores me pongo exigente, hay muchas sensaciones táctiles y auditivas que me alteran fácilmente cuando para la generalidad de la gente son inocuas; pero incluso en este mismo sentido del tacto hay variación considerable, como si pasara de un extremo a otro, porque de muy pequeña parecía lo contrario, buscaba estimulaciones físicas que incluso se volvían peligrosas.
Lo que me queda claro es que entre más desregulados emocionalmente estemos, más nos desregulamos en lo sensorial, y viceversa. También debo señalar que la híper e hipo sensibilidad no solo ocurre en el autismo, puede haber otras condiciones que tengan los mismos signos.
También varía la intención comunicativa. Hay autistas más sociables que otros. A mí me gusta sentirme parte de un grupo, pero después de interacciones prolongadas, aun cuando las haya disfrutado, me queda un altísimo grado de desgaste. Por eso cuando voy a salir de viaje y sé que pasaré varios días conviviendo en espacios abiertos con otras personas, me anticipo y programo, a mi regreso, al menos una semana sin ninguna interacción. Ninguna. Eso permite a mi mente regularse y volver a estar en forma. Imagina que es como correr una maratón, puede gustarte, pero no puedes hacer una maratón todos los días sin consecuencias graves.
Hay autistas hablantes y no hablantes, con inteligencia normal, arriba del promedio, altas capacidades o con déficit intelectual, pero en el fondo todos estamos procesando la información de la misma manera.
Las mujeres autistas hemos sido, en buena medida, invisibles para el diagnóstico, ya que las pruebas y procedimientos de detección han estado enfocados en los síntomas y signos de los varones, quienes más a menudo caen en conductas disruptivas.
Las niñas TEA suelen ser más observadoras, analíticas y complacientes que los varones; por esta razón, muchas hemos pasado desapercibidas durante la infancia, pero como consecuencia, hay más probabilidad de que desarrollemos trastornos de ansiedad que los hombres. Todavía no se ha considerado el factor de género en los manuales usados para sustentar el diagnóstico de autismo, como DSM y CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades), ¡espero que pronto así sea!
Hasta hace pocos años se creía que la prevalencia era de una niña TEA por cada cuatro niños, pero actualmente se ha empezado a estudiar el perfil específico de las niñas, y todo apunta a que la prevalencia es mucho mayor.
También se sostenía en los manuales de psiquiatría que, aunque había menos niñas autistas, sus síntomas solían ser mucho más severos que en los varones y, con mayor frecuencia que ellos, con déficit intelectual. Entonces parecía que las mujeres ¡o tenían casos severos o nada! Y es hasta ahora que se está descubriendo la amplitud de este grupo, en el cual me ubico, de niñas y mujeres autistas con inteligencia normal o superior a la media, sin discapacidad severa.
Tony Attwoodejemplifica la diferencia de interacción entre niños y niñas asperger: En una situación social, un niño asperger es más probable que se quede jugando con sus legos, indiferente a los otros chicos, o bien, que trate de integrarse a ellos de maneras bruscas e invasivas; las niñas, en cambio, analizan, identifican los roles y eligen un modelo a imitar.
Los niños en el espectro suelen ser más externalizantes, con estereotipias (movimientos repetitivos, hechos de la misma forma) más marcadas, mientras nosotras tendemos a internalizar los conflictos (vivirlos como crisis interna) y a hacer masking (enmascarar para encajar socialmente).
El enmascaramiento autista va mucho más allá de fingir un papel, es una suplantación gradual de la identidad, pues la persona se siente obligada a despojarse de los rasgos de sí misma que son rechazados o que la hacen diferente, es decir, ¡renunciar a su propia naturaleza!
Ahora me explico por qué cuando dejé de trabajar en instituciones acartonadas, donde la socialización y el respeto a la autoridad eran elementos centrales, y me pude regir bajo mis propias reglas, expresando a través del arte lo que auténticamente sentía, mi salud mental gradualmente fue mejorando. Desaparecieron los lapsos depresivos y mi estructura de lenguaje se fue volviendo cada vez más funcional.
La mejor terapia es ser yo misma.
Compartiendo opiniones con otras mujeres autistas, he hallado que muchas hemos sido diagnosticadas después de detectarse la condición en alguno de nuestros hijos, puesto que durante la valoración de ellos se pusieron de manifiesto nuestros propios rasgos.
Puede parecerte innecesario el diagnóstico en la adultez, pues si ya superaste las transiciones de la infancia y adolescencia, las etapas más vulnerables, y sobre todo en el caso de que hayas logrado tener una vida funcional, ¿de qué te sirve ahora?
Pues yo digo que en primer lugar sirve para saber quién eres: autoconocimiento. Para dar una explicación a lo que te ha pasado toda la vida y, algo muy importante: para soltar basura mental.
El juicio social y moral (que suele ser más duro contra las mujeres) ha caído sobre nuestras cabezas muchas veces y en nuestra búsqueda por encajar, hemos ido perdiendo partes de nuestra identidad.
Aun si hemos destacado en algún área profesional, inclusive si hemos logrado establecer un vínculo social-familiar estable, en el fondo subyace una sensación de fracaso como persona “normal”. Y esta estabilidad es siempre frágil, porque no depende solo de estar bien con una misma, sino de factores ambientales. Y el ambiente está creado con estructuras y tiempos que suelen ir contra nuestra naturaleza. Las actividades de relajación y esparcimiento que funcionan para los neurotípicos para nosotros pueden ser desgastantes, abrumadoras y a veces traumáticas. De ahí que sea indispensable tener espacios de regulación hechos a nuestra medida.
Este es un punto clave en la inclusión dentro de los sistemas laborales para personas neurodivergentes, nuestros tiempos y necesidades para funcionar pueden ser muy distintas de las de un trabajador neurotípico (incluso de un autista a otro), pero si logramos este equilibrio podemos llegar a ser bastante eficientes. Un autista ubicado en su área de interés será un trabajador responsable y dedicado como pocos. Será importante para el buen desempeño un ambiente donde no estemos saturados de estímulos y donde dispongamos de tiempo suficiente para regularnos.
La resiliencia autista puede basarse en nuestra capacidad para hacer las cosas de manera diferente a la establecida. Comencé a trabajar online cuando en México esto era muy raro, hace 10 años. Para finales de ese mismo año, ya estaba dando talleres literarios por Skype y por Facebook cuando ningún escritor que yo conociera lo hacía. Y me atreví a creer que podía hallar mi sustento en lo que parecía la cosa menos productiva y utilitaria del mundo: la poesía.
Una de mis fortalezas fue la perseverancia (difícilmente vas a hallar a una persona más aferrada a sus intereses que un autista).
Mi alexitimia (dificultad para percibir e interpretar mis emociones, condición muy común en los autistas), en las épocas duras de mi vida, tuvo un lado positivo, pues me permitió enfocarme de manera racional y pragmática en el trabajo para mantener a mis hijos. Si hubiese percibido a tiempo toda la tristeza que se me había acumulado seguramente me habría detenido como un coche viejo. Bueno… unos años después, cuando comencé a tener mayor estabilidad económica y logré construir un espacio seguro para mis hijos, empecé a tener ataques de llanto cada vez que se me quemaba el arroz o cuando se me rompía una taza.
Hasta aquí llega por ahora mi relato, que he compuesto con extractos de mi libro Ojos bien abiertos, mi experiencia como mujer autista. La última reflexión que quiero hacer es que el autismo no desaparece en la vida adulta, como se enseñaba hasta hace poco en las universidades; al contrario, con la adultez es posible que se acentúen algunos de los rasgos. Urge, pues un abordaje de la neurodivergencia en las etapas mayores de la vida. Y dado que hay poca literatura especializada en adultos, somos l@s mismos autistas quienes estamos construyendo junt@s este conocimiento.
Quedan muchos mitos y estereotipos sobre el autismo que necesitamos deconstruir, entre ellos en que carecemos de empatía. Las personas autistas no solo podemos ser empáticas, sino hiper empáticas: literalmente sentimos lo que le pasa al otro en nuestro propio cuerpo. Pero no siempre nuestras reacciones de empatía van a ser las típicas.
Te agradezco que me hayas acompañado con tu lectura y espero de todo corazón que también a ti te haya hecho sentir acompañad@. Sigo asombrándome cada día por lo que descubro y sintiéndome, de a poco, más integrada. En el proceso he ido ampliando mi red de apoyo, conociendo activistas del autismo en Latinoamérica y Europa. Y la pauta para este descubrimiento nos la dio, hace un año y medio, Teo, nuestra terapeuta, quien es ahora, por cierto, mi estudiante en mis cursos de Poesía.