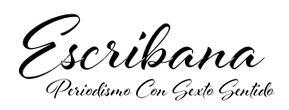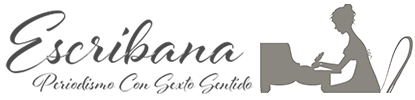Presagio del fin del mundo
La sequía, los huesos, la tormenta
Salud Ochoa
No hay vida. Lo que antes fue un sitio de alojo para las aves migratorias, hoy está muerto. Sí, es la muerte la que se percibe en la distancia, la que se eleva desde el suelo al cielo en diminutas partículas de polvo que se conjuntan y forman tolvaneras que se arrastran como un gigante; tolvaneras que ciegan, que rompen la piel y resquebrajan la tierra. La tierra que aloja huesos de antaño y que un día contará nuestra historia.
I. La sequía
Es 19 de abril de 2025, los católicos celebran el sábado de gloria tras el viacrucis de un Cristo muerto y resucitado miles de veces, para lavar los muros del mundo donde habita el ser humano tapiado con grafiti de pecados.
Los latigazos y las plegarias son inútiles, millones de errores humanos se repiten continua y cotidianamente, sin duda, sin reflexión, sin aprendizaje. El yerro más grande quizá, es la destrucción del ecosistema donde transcurre su existencia y con ello, inevitablemente, su propia destrucción.
Los mantos acuíferos agotados son prueba fehaciente.
“Laguna de Bustillos” es un nombre que aún aparece en el mapa oficial de Chihuahua, como parte de los cuerpos de agua superficial que existen en el estado.
Ubicada en el noroeste de la entidad, en el seccional de Anáhuac, municipio de Cuauhtémoc, su extensión líquida en algún momento ha sido casa de aves migratorias, esparcimiento para los turistas, bebida para el ganado, riego para los sembradíos y los huertos, recurso para aserraderos y fábricas locales,
Era esperanza para los habitantes cercanos.
Pero también, en ese impulso humano por la destrucción, se convirtió en sepulcro de basura y desechos, de tal forma que, desde hace poco más de 25 años, el agua acumulada ya era catalogada de mala calidad por su alta salinidad y presencia de contaminantes químicos (Inegi, 1999).
Hoy, no sobrevuelan las aves, no hay peces, no hay árboles ni sembradíos, solo unas cuantas vacas flacas intentando tragar el último reducto de pasto que emerge del recuerdo húmedo que yace bajo la superficie.
La vida del ecosistema lanza sus estertores finales.
Desde lo alto, la superficie se presenta en una paleta de colores que oscilan de los diversos tonos del gris al amarillo pálido, pasando por el café, el negro y el más negro, en una fotografía macabra que parece pintada a lápiz.
Al fondo, una larga cortina de polvo se eleva de norte a sur en una lucha desigual con las montañas que conforman las sierras de Pedernales, San Juan, Sierra Azul, Salitrera y Rebote, que la rodean por los cuatro flancos elevándose hasta 2,400 metros sobre el nivel del mar (msnm) y en algunos puntos llegan a los 2,800 msnm (Alatorre, 2014).
Podría ser una postal de cualquier día de primavera en el norte lejano, sin embargo, la imagen semeja una escena del “Frankenstein” de Kenneth Branagh batiéndose en profunda soledad contra el viento polar; pero aquí no hay hielo ni es el polo norte; solo hay tierra seca y es Chihuahua, un estado que sufre los embates de la sequía por más de tres periodos consecutivos, un escenario que grita en silencio que el futuro ya está aquí y nos ha alcanzado a todos.
A ras de suelo, las marcas dejadas por el agua, una placa porosa que la mente imagina removible como una cubierta envenenada que se quita y se pone para proteger, lo que en el fondo es vida.
Pero no hay tal, solo la imaginación desbordada, el deseo creciente de que llegue el verano y con él, la posibilidad de la lluvia.
Cierto que la temporada de huracanes arranca el 15 de mayo en el Océano Pacífico y el 1 de junio en el Océano Atlántico (SMN,2025), pero para esta tierra rodeada de montañas y desierto, los huracanes escasamente sirven.
Aquí los huracanes no matan, aquí nos matan las balas y la sed.
Este año el primer huracán se llamará “Alvin”, sin embargo, a diferencia del sur o del sureste, en este lado del México roto, en el norte despreciado siempre por la soberbia capital del país, esos fenómenos con nombres inventados de la A a la Z, pocas veces dejan lluvias copiosas.
Las lloviznas, o poquísimas tormentas, que caen durante junio y julio solo arrancan un molesto vapor a la tierra seca, que, casi de inmediato, muta en oleadas furiosas de calor más intenso.
Pero a veces hay suerte –peor suerte- y la Canícula lanza coletazos que se extienden hasta el mes de agosto, cuando la etapa de siembra de temporal ya ha fenecido y solo quedarán malas cosechas.
El Monzón Mexicano es entonces la última esperanza. Si esta se concreta, habrá lluvias en agosto y algunos días de septiembre, si no, solo otro año que sumar a la sequía extrema y excepcional que pinta de café y rojo intenso al cien por ciento del territorio estatal (Conagua, 2025).
Es solo un mapa, la mente imagina el infierno.
En descenso, la muerte sonríe de nuevo.
Laguna de Bustillos es una cuenca cerrada reconocida internacionalmente como santuario de aves migratorias y diferentes especies de peces, detalla la organización civil Pronatura Noreste.
Pero este día de santos y de gloria, el santuario es tan solo un recuerdo. Las aves se han ido y los peces han muerto, no uno sino miles, colapsados por la sobreexplotación, los desechos contaminantes, los pesticidas, las descargas indiscriminadas de aguas residuales, la basura y la falta de lluvia.
No hay branquias que aguanten un ataque de esos, ni plumajes que salgan impolutos del lodo.
Las grullas, los gansos y los patos ya no están. Emprendieron un viaje tal vez sin retorno, porque, a diferencia del humano, saben reconocer una desgracia.
Lo que sí hay, y se ha quedado pegado como un lastre, es la omisión de cuello blanco, la violencia que se pasea por las orillas, el desinterés colectivo, el silencio. Absurdo, ominoso, ofensivo silencio.
La mano del hombre se percibe en el entorno. La mancha que deja en lo que toca, la huella imborrable de pasos que solo caminan hacia un interés individual, propio, personalísimo; egoísmo le llaman, quizá también sean tintes de ignorancia y perversidad.
Desde el centro del cuerpo seco emana un olor indescriptible, el mismo tufo que entró por las rendijas de las casas en junio de 2024 (Estrada y Villalpando, 2024) cuando el agua se convirtió en vapor con tintes de recuerdo y la vida acuática se desapareció.
“Fueron toneladas de peces muertos las que sacaron de allí; el olor era insoportable”, dice Eliseo, habitante del Ejido Favela, ubicado a unos cuantos metros de lo que eran las márgenes del extinto cuerpo de agua.
A pocos días de terminar la primavera de 2024, el poco líquido que quedaba se perdió. Luego de por lo menos tres años de mal ciclo lluvioso, los escurrimientos pluviales cesaron y con ello, el agua contenida bajó a niveles insospechados.
La vida acuática se paralizó. La muerte asentó sus reales.
“Es una pérdida irreparable, un daño que nos hacemos a nosotros mismos, pero no lo entendemos”, agrega Eliseo con la voz calma que caracteriza a la gente del campo, mientras mira hacia el horizonte brumoso, que poco a poco se oscurece.
El viento arrecia entonces, la cortina de polvo se convierte en muro, el sol palidece y la tierra se revuelve en torbellinos in crescendo. El segundero avanza y es hora de continuar el viaje hacia un destino cada vez más predecible.
En la radio, la música de Guns & Roses suena a todo volumen acompañando la voz desgarrada de Axel Rose “tocando a las puertas del cielo”, porque hay un presagio ineludible y porque quizá, alguien escuche las plegarias.
Laguna de Bustillos queda atrás, convertida en cadáver de recuerdos.
II. Los huesos
Los restos son cientos, miles tal vez. Cráneos de animales prehistóricos, colmillos de mamut, huellas petrificadas de dinosaurio, caracoles, almejas, conchas de diversos tamaños y trilobites.
También hay fósiles de caballo, de lobo y de camello; trozos de árboles petrificados, fragmentos de meteorito, y cristales de obsidiana que los apaches utilizaban para hacer puntas de flecha.
Las mesas y vitrinas del Museo Favela, ubicado en el Ejido del mismo nombre, son insuficientes para disponer por separado cada pieza paleontológica, que el matrimonio conformado por Elizabeth y Eliseo, ha reunido a lo largo de 17 años.
A eso se suman decenas de objetos antiguos: planchas, radios, acetatos, máquinas de coser, relojes, billetes, monedas, fotografías, periódicos e implementos diversos para el trabajo agrícola que poco a poco han desplazado a la pareja.
Las habitaciones de casa, se han convertido en un espacio público para recibir la visita de estudiantes, turistas y curiosos que acuden a dar cuenta de que “el rumor de los huesos de dinosaurio es cierto” y que las tierras de Favela son un cementerio vibrante.
“Aquí el terreno es pura arena por lo que se cree que pudo haber sido un brazo de mar; de allí que haya tantos restos de caracoles, conchas y peces marinos”, dice Eliseo en un intento por explicar al visitante, y tal vez a sí mismo, su entorno cotidiano.
Si el hombre de la prehistoria buscaba interpretar su contexto a través de las pinturas rupestres, el ser humano post moderno quiere entender ese pasado milenario que aún le sorprende.
Como profesional de la pintura, Elizabeth plasma en los muros del museo el entorno posible donde los animales –hoy fosilizados- vivieron. Eso la lleva a la investigación, la lectura continua, la escritura de un texto que convierte en imagen. Un símil de una escaleta de novela o guion de cine.
“Me faltan manos, me falta tiempo para plasmar todo lo que tenemos”, dice, y muestra la evidencia de que cada pieza de valor paleontológico, está inventariada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Eliseo y Elizabeth tienen la posesión y la Fiscalía General del Estado, un registro de las piezas por si alguien intenta hurtarlas.
El robo y el saqueo en el lugar no es algo lejano, por el contrario, se aprecia en los múltiples agujeros en el terreno dejado por los propios habitantes que buscan vender la arena.
“Para sacar los restos y ponerlos en exhibición, nosotros dimos parte al INAH Chihuahua. Es posible que haya más, pero detendremos aquí esa tarea”, concuerda la pareja que se ha convertido en guardián de la historia.
A pesar del nulo apoyo oficial, Elizabeth se muestra optimista y espera, en breve, terminar el proyecto de acuario que ya ha arrancado y en el cual juega un papel importante su talento y habilidad como pintora.
Es un espacio especial construido al final del patio, con paredes pintadas de azul, donde ha decidido colocar los fósiles marinos. Para ello ha dispuesto mesas y vitrinas especiales, en las cuales los niños y visitantes en general puedan observarlo todo de cerca.
El ambiente se complementa con luces que potencian el color azul de los muros, creando así la sensación de estar en el fondo del mar y a través del cristal conocer la vida de seres milenarios.
“Quiero que los niños se emocionen cuando vean esto. Que aprendan, que repliquen el conocimiento; que valoren todo esto”, dice señalando al exterior donde, han dispuesto mesas y sillas para que los infantes pasen un rato agradable bajo la sombra de los árboles.
“Hay tantas cosas por hacer aquí”, dice Elizabeth en una charla que se prolonga por más de cuarenta minutos
La despedida llega en un abrazo inesperado, con una carta astral hecha al instante y una promesa de pintar un cuadro con base en un signo zodiacal que alude a la virgen y que parece conocer a fondo. Todo se hará apenas se recupere de una cirugía programada para el miércoles 23 de abril.
Promete mantenerse en contacto para escribir su historia.
Desde la puerta de la casa, con muros decorados en azul y amarillo, Elizabeth sonríe y agita la mano en señal de un “hasta pronto”, sin imaginar siquiera que la muerte, la misma que se percibe en la laguna, ronda de cerca.
Una semana más tarde, Elizabeth murió.
III. La tormenta
Han transcurrido dos terceras partes del sábado, la gloria de la Semana Santa empieza a irse. Los rezos, el ayuno, las súplicas por un perdón inacabado se terminan.
Los pecados regresan en diversas manifestaciones que a nadie le importan, o quizá sí, pero hoy día, las cosas no se dicen por temor a ser políticamente incorrecto y exponerse con ello al escarnio social.
Las opiniones se guardan por miedo al “gran jurado” sin rostro que cohabita con todos en las redes sociales desde donde domina todo.
A las cuatro de la tarde, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), alerta sobre la llegada de una tormenta de grandes dimensiones, visible desde lo más alto. No es la anhelada lluvia, ni el frío ni la nieve que cae en Nuevo México, sino la tierra seca que se eleva en franco desacato a la vida.
La imagen del radar, se resume a una palabra: impresionante. Una ola gris, gigantesca, avanza sobre la geografía de Chihuahua, de norte a sur, curiosamente paralela a la carretera Panamericana que cruza el estado.
Es la vaguada, el frente frío, una masa polar o un todo conformado por ellos, no importa, la amenaza se acerca con la velocidad del viento que alcanza 85 kilómetros por hora.
El meteorólogo de la CEPC, Ildelfonso Díaz, explica que «es la presencia de un frente frío que al pasar por una zona de inestabilidad y un canal de baja presión da pie a la formación de la tormenta de arena».
Viene del norte, de Texas o de Nuevo México y aquí no hay muros ni fronteras que detengan la furia huracanada de la naturaleza que reclama lo que es suyo. Mientras un colérico Donald Trump vocifera y exige que México cumpla el Tratado Internacional de Aguas signado en 1944, y envíe el líquido hacia el valle agrícola del sur de Texas, la tierra se revela.
Y entonces los desiertos son caminos que se cruzan, gigantes que vuelan de un lado a otro de la carretera arrastrando la flor de la biznaga, el cactus, el helecho, el matorral. Un monstruo que erosiona, que destruye, que hiere.
Pero ¿acaso no está más herida la tierra misma?
La tarde avanza y poco a poco el cielo de la ciudad de Chihuahua se oscurece. El crepúsculo se adelanta, el viento no da tregua y el monstruo llega avasallante.
La escena toma tintes de apocalipsis. El aire se torna irrespirable, las partículas de polvo se suman en dúo malévolo al humo pestilente generado por un incendio en el relleno sanitario.
La tormenta avanza como gigante reptil de arena, lanza coletazos, golpea muros y su estela se infiltra por las rendijas. Las personas se resguardan en sitios cerrados, los vehículos detienen la marcha porque las carreteras han sido cerradas, los vuelos se suspenden y en algunos puntos de la mancha urbana las viviendas quedan sin luz y sin agua.
Los minutos se extienden, el tiempo se dilata bajo el manto arenoso, el monstruo avanza lento y estremece la vida a su paso.
No es Dubai ni Marruecos, tampoco el Sahara o el desierto del Gobi; es el desierto chihuahuense, la ecorregión que se extiende a lo largo de 630 mil km2 y que une a los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango con el sur de Texas.
Es el más grande de Norteamérica. El segundo desierto con mayor diversidad a nivel mundial, es hogar del perrito llanero, del berrendo, el bisonte y el águila real.
Son las dunas que se desplazan en un tsunami de arena. Es la fuerza que corroe y golpea, la que endurece, la que seca, la que agrieta las superficies antaño húmedas convirtiéndolas en territorios émulos de Mad Max. Un presagio del fin del mundo que conocemos.
El futuro aquí se vislumbra pardo.
_____________
Bibliografía
*Alatorre Cejudo, Rodríguez, García, Erives, & González (2014). Estimación de la erosión potencial en la cuenca de la Laguna de Bustillos, Chihuahua, México.
*Díaz, I. Coordinación Estatal de Protección Civil. Chihuahua, 2025.
*Estrada y Villalpando (2024). La Jornada. Mueren miles de peces en Chihuahua.
*Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (1999). Estudio hidrológico del estado de Chihuahua. 1ª Edición.
*Pronatura Noreste. Desierto chihuahuense.
*Servicio Meteorológico Nacional. (2025). Monitor de sequía en México al 15 de abril de 2025, publicado el 18 de abril de 2025.



Fotografías Laguna de Bustillos: Francisco López