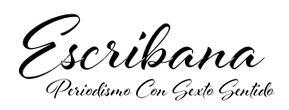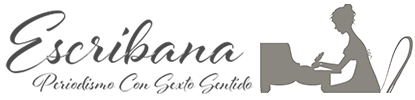Si no nos mata la pandemia nos matarán las balas o la sed
SOS
Es julio y el sol lanza lengüetazos de fuego a pesar de que apenas son las diez de la mañana. No es extraño. Quienes viven en el norte de México saben que es algo normal en esta época del año. La temperatura en el verano suele alcanzar entre 45 y 48 grados centígrados tanto en el desierto como en el barranco.
Así es el norte, hostil en muchos sentidos: el clima, la inseguridad, la violencia y hasta en los trastornos cardiacos que se erigen orgullosos como la primera causa de muerte entre los chihuahuenses, producto de la carne asada, las tortillas de harina y esa necedad por emular las costumbres gringas de la comida chatarra y las interminables series de televisión.
Los rayos del sol sin embargo hoy se perciben distintos, con una engañosa palidez que quema al exponerse y anuncia al mensajero de la muerte.
Desde la ventana de la habitación donde ha pasado por lo menos doce horas de los últimos días, Camila mira a la gente caminar por la calle apegándose a medias a la “nueva normalidad” que se ha vuelto famosa pero que pocos entienden.
No saben bien de qué se trata pero conocen a un tal doctor López Gatell que durante meses habló a diario en la televisión sonriendo coqueto a la pantalla con su cara de galán maduro. Las mujeres de mediana edad y a veces hasta las más jóvenes, le daban el visto bueno aprobatorio.
“Es lo único bueno que dejaban esos informes, todo lo demás puras tragedias que una ni siquiera sabe si son ciertas; a él de perdida lo veíamos que estaba allí”, dicen las féminas dudosas del virus -a pesar de los miles de muertos- pero no de la existencia del funcionario que en poco tiempo se convirtió en un personaje mediático y controvertido.
Sin embargo, la visita cotidiana del “hombre guapo que hablaba del virus”, no aclaró nunca sus dudas, aún ahora siguen sin saber por qué la cotidianidad ya no es la misma de antes, lo único que saben es que hay que salir, arriesgarse, seguir viviendo, ir a trabajar porque es mejor eso que dormir con el estómago vacío o escuchar el llanto de los hijos pidiendo pan.
A Camila le parece a veces que el futuro catastrófico y desolado que se ve en el cine, nos ha alcanzado: ya hay guerras por el agua, la sequía nos alcanzó y las epidemias se suceden una a otra. El COVID dio una tregua temporal, luego vino la viruela del mono; ahora el coronavirus ataca de nuevo, los enfermos se multiplican y otra vez médicos y enfermeras protestan por la falta de apoyo, tampoco quieren morir.
El horizonte se vislumbra grisáceo a pesar de los rayos del sol. La opacidad la da la desesperanza.
Piensa en eso mientras escucha las últimas noticias de la pandemia. No son alentadoras: la quinta ola del COVID ya está aquí. Para algunos son solo números, para otros son amigos o familiares de los que no pudieron despedirse, verlos por última vez y tampoco verán de nuevo. Su recuerdo será el cajón sellado para evitar contagios.
La voz en la radio informa la estadística más reciente de contagios y hospitalizaciones; le suena hueca titubeante por momentos como se oye cuando a alguien lo traiciona el nerviosismo, el desconocimiento o la mentira. ¿Será que algo de eso sucede?
Las cifras oficiales dicen una cosa, la realidad otra.
¿Qué dirá la historia de nosotros cuando hayamos muerto? se pregunta Camila mientras se declara lista “para salir al mundo” después del obligado confinamiento.
También se arriesgará hoy porque para contar historias hay que ir a buscarlas en las calles, por las esquinas, en los recovecos donde nadie quiere entrar, en la soledad de la marginación, del racismo y la pobreza conjunta. Allí, el coronavirus es la menor de las preocupaciones. Lo primero es sobrevivir al hambre y al crimen.
Camila se aventura a la guerra contra un enemigo invisible armada con un cubre bocas –tan endeble como su propia seguridad-, lentes oscuros –por su fobia al sol- y un teléfono celular. La libreta y la pluma de reportera van en la mochila junto al valor y la confianza de salir bien librada de esta jornada.
Los títulos pomposos de “licenciada”, “maestra”, “periodista” pasan a un segundo término –incluso se olvidan- ante la relevancia que cobra una nueva etiqueta, que no es título universitario sino una condición de vida.
“Vulnerable”. Es lo que realmente importa en esta nueva realidad que obliga al distanciamiento y a la desconfianza. Camila es parte de ese grupo gracias a la hipertensión ocasionada por el estrés laboral, familiar y de la vida misma. Odia serlo pero no tiene alternativa. Piensa en ello mientras avanza calle abajo, mirando las lilas reverdecidas que se niegan a morir a pesar de la falta de lluvia.
La hostilidad del norte vuelve a tocar en su memoria en eso que pomposamente llaman “monitor de la sequía” y donde la mitad del estado de Chihuahua se encuentra en sequía extrema, o lo que es lo mismo: antes llovía poco, ahora llueve casi nada.
Se enfila por la avenida y el mundo la recibe con una bofetada: ella se ha encerrado las veces necesarias, se cuida, cuida a los demás y mientras tanto, la gente abarrota los puestos de comida, el transporte público, las calles, las banquetas, los supermercados, las farmacias y las tiendas naturistas en un intento desesperado por conseguir el remedio para el coronavirus. Si no es el cloro, será la hidroxicloroquina y en último caso las ramas de la damiana o el jengibre. Paradójicamente nadie cumple la sana distancia ni lleva mascarilla, ni evita los abrazos, las risas cercanas que lanzan efluvios invisibles o ¡los besos!
¡De qué sirve el encierro entonces! Grita molesta aunque nadie escuche su reclamo ni dé cuenta de su enojo que se materializa en un par de golpes al volante.
El sonido de las sirenas la obliga a regresar a la realidad. Estaciona el vehículo junto a la banqueta y espera a que pasen las patrullas; allá van: una, tres, cinco, diez. Decide seguirlas solo por curiosidad, finalmente no van tan lejos, están unas cuadras adelante.
“Es el muerto del día”, dice un despachador de la gasolinera que lo ha visto todo y muestra las fotos que ha tomado con el celular. Ella no quiere acercarse más de lo debido porque el hombre no trae el cubre bocas obligatorio y escupe cuando habla. Él no se da cuenta de eso, solo sonríe triunfante porque logró captar la imagen del muerto antes que nadie.
“Espere, el COVID”, le advierte Camila marcando la distancia entre ambos. Él responde con una mezcla de sarcasmo y burla en sus palabras.
“Para que se preocupa, si no nos mata la pandemia nos matarán las balas o la sed”, dice con su sonrisa desdentada y se va hacia el parque de enfrente donde un par de ancianos se han apropiado la escasa sombra de los árboles que aún sobreviven a la sequía.